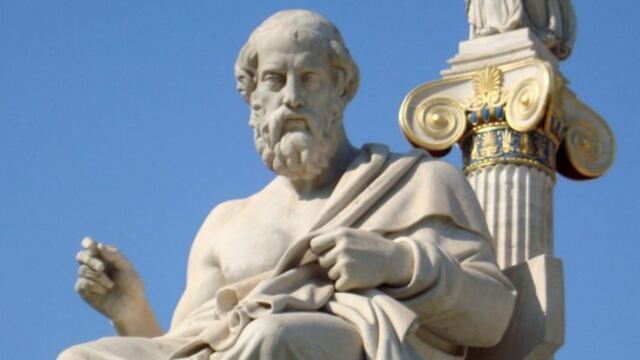Creer en absolutos en el cosmos de los muy imperfectos mortales, es una cuestión que puede darnos una importante cantidad de discusiones, pero creer en los absolutos, en el plano político, es poco más que una desmesura en sí, y, quizás, una falsedad. Los absolutos en política tienen un fuerte contrincante, en una disciplina que puede con cierta facilidad contradecir a los más veraces y conspicuos creyentes en teorías que presumen su condición concluyente en sí: la historia. La disciplina que guarece los haberes humanos en su andar, contiene en sus acervos acontecimientos que manifiestan las grandes complicaciones que pueden tener sus protagonistas para mantener intocables sistemas políticos y sociales, que responden a las más diversas situaciones para enfrentar el tiempo-espacio con el cual tienen que lidiar. Platón, en su escatología sobre la “teoría de las formas de gobierno” (o “teoría de las constituciones”), asume que cada cambio de forma de gobierno, depende de las pasiones de los habitantes en relación pendular con la estabilidad-inestabilidad, que prácticamente constituye una permanente degeneración del sistema, en donde un grupo contesta a otro, para que este una vez establecido genere una estabilidad que tarde o temprano se degenerará, produciendo una reacción proporcional de grupos que se sientan, o sean efectivamente lastimados.
Una monarquía, vería Platón, es el alivio contra los excesos de la demagogia llevada a sus niveles más populosamente insoportables. La violencia del líder popular auspiciado por el favor de las mayorías, destruyendo todo aquello que contradiga los valores del igualitarismo a ultranza –o, como sería en la modernidad: los principios revolucionarios-, favorece el clima de psicosis y persecución, que tiende a generar un régimen autoproclamado adalid de supuestos valores absolutos, en donde el “bien en sí mismo” –la igualdad, en su caso-, es su principio y su causa, que quien (es) la viole (n), es un enemigo consagrado que perdiendo su referente correcto de contrincante político, se transforma en un violador de valores absolutos como el bien, lo que lo convierte no en una opción política, sino en un ente maligno que debe ser desaparecido porque su sola presencia enferma el prístino, inmaculado, piadoso y purísimo aliento popular. La encarnación del igualitarismo, llega a su fin cuando el demagogo resulta ser una alimaña como las que critica, y envalentonado por la posición de poder en que se encuentra, se cree con los derechos de encarnar una “doble naturaleza”: por un lado es el defensor del pueblo y sus principios de radical igualitarismo, y por otro, se erige en un potentado, encumbrando a su núcleo y fundando los cimientos de un sistema tan desigual como los otros, pero que pretende rellenar lo evidente de su contradicción, manteniendo un insoportable sistema de vigilancia que destruya cualquier cosa que lo critique a él, como líder moral, pues al encarnar los sublimes principios de bien, logra una fusión apestosa entre su hipócrita persona y los valores que pregona, convirtiéndose en un ente agresivo que descubierto en su fraude, se lanza a cazar opositores, mientras lanza sus peroratas victimistas e histriónicas –ya no le queda más que actuar-, mientras sus grupos se lanzan al asalto de todo lo que tenga olor a oposición.
Las pasiones se exaltan por doquier, habrá crédulos dispuestos a inmolarse por su hipócrita líder, seducidos por sus discursos igualitarios, pero habrá quienes no, es aquí que la inestabilidad surge en el sistema y todo puede pasar, y aun en el caso de controlar la violencia desatada, normalmente a sangre y fuego, la herida no cicatrizará jamás, pues ante la devaluación de su discurso moralizante, no le queda más que hacer evidente su auténtico rostro agresivo, instaurando un terror que forzosamente tendrá respuesta. Para destruir los excesos de la demagogia, siempre actuante en sus justicias y en sus injusticias en nombre del bien popular –y a veces, con su ayuda-, solamente la organización de grupos minoritarios, unidos no sólo por el odio y la calumnia a sus personas y a su identidad por parte de la demagogia, sino por la educación y refinamiento de siglos que les hace saber bien una cosa, que es uno de los grandes principios de la política: el prestigio de la posesión de la paideia, o educación, y la educación tiene una cosa que la demagogia con sus festines masivos y advenedizos, auténticos aquelarres y autos de fe, van perdiendo mientras enloquecen con las delicias del poder: legitimidad. La educación legitima al poder, pues ofrece la sensación de saber qué hacer a un pueblo en vilo por los caprichos vulgares de una casta irreverente. Lo procesos de crítica se tornan insoportables al régimen cuando ante ellos se erige un sector que además de ser portadores de paideia, han sido tan marginados y violentado por el demagogo y sus secuaces, y pueden ostentar como otros miembros del pueblo que la sangre ha teñido sus existencias, y la tragedia parece un purgante a su pasado.
El dolor tiene un peculiar aliento redentor, y poco a poco el yeso acumulado en la historia para legitimar el advenimiento populista, se cae a trozos, desmoronándose el prestigio del demagogo: una figura del más barato yeso que se fractura con el solo aliento anclado en la historia, de la más refinada, y además sufriente realeza, que lanza su último dardo envenado al corazón del monstruo: estabilidad, pues la paz de la sangre puritana del demagogo, traducida en terror, jamás se comparará al restablecimiento de un orden donde todo es el culto al mantenimiento institucional a través de cosas tan simples, pero tan difíciles de realizar para los no iniciados, como lo es el valor de la etiqueta. La etiqueta es el orden refinado de una reglamentación que se remonta a tiempos heroicos de un pueblo, a instantes idealizados en donde la conformación de la identidad social surgió, y donde la apelación al honor y al valor de los constructores del país –siempre mejores que un presente recientemente embarrado de sangre-, devuelve esperanza y motivos para andar en un mundo nunca fácil, pero que siempre será mejor con aquellos que han atravesado los avatares de la historia durante cientos de años. La estabilidad del honor regio, escupe al populismo advenedizo e inestable recordándole que siempre será nuevo, y que por eso no puede controlar conflictos con la etiqueta que dirime los conflictos, sino que tiene que embarrarse de sangre, sobre aquello que podría solucionarse con un simple y elegante ritual de disculpas, que, sin ofrecerlas, las representa con majestad.
Este contexto escatológico, inspirado claramente en Platón, evidentemente pretende no limitar la discusión a los conflictos planteados por el gran ateniense, sino adecuarlos a la historia reciente de un mundo que se pensó concluso en sí (comunistas y capitalistas lo pensaron y lo impusieron con igual furor), portador de los absolutos que fueron contradichos de manera tajante. El asco populista azotó a los países otrora del este europeo, en donde el comunismo se había enquistado en personajes de una vulgaridad tan sublime, que los convierte en figuras trágicas dignas del absurdo. La mayoría de los países del este como Rumania, Bulgaria o Yugoslavia, vivieron una auténtica catástrofe en donde todos fueron víctimas, primeramente de la otra congregación de fanáticos bestialicos con aires supremacistas, como el muy vulgar nazismo, y después, de otra congregación de fanáticos bestialicos con aires igualitaristas, ambos tan imperiales y agresivos, que se lanzaron a la caza de los países más pequeños, pero que habían gozado de cierta estabilidad en sus monarquías, que sin tener en sus haberes los horrores totalitarios, permitían un relativo clima de estabilidad y hasta de progreso, en buena medida por el vínculo de sus dinastías con todas las casas regias de Occidente. La historia de amedrentamiento por parte del nazismo para hacerse de los recursos de estos países en los albores de la segunda guerra mundial, les llevó a fraguar todo tipo de maquinaciones para inestabilizarlos. No es gratuito que dos monarcas hayan sido asesinados: Alexandro I de Yugoslavia y Boris III de Bulgaria.
Alexandro I, perteneciente a la dinastía serbia Karadjordevic, fue asesinado en 1934 en una visita de estado a Francia, justo cuando acababa de desembarcar en el puerto Mediterráneo de Marsella (se puede consultar en Youtube el archivo fílmico Pathé, sobre el trágico atentado a su automóvil en compañía del canciller francés Louis Barthou que había ido a recibirlo, también herido de muerte durante el ataque), el terrorista búlgaro Vlado Chernozemski, partidario independentista de Macedonia, descargó su arma sobre el monarca. El hijo de Alexandro I, Pedro II (hijo de Alexandro I y de María de Rumania), de once años, se haría cargo de un trono envuelto en la inestabilidad permanente de los Balcanes, después la invasión nazi –teniendo Pedro II solamente 17 años- por el apoyo del monarca al bando aliado y al sistema constitucional parlamentario, tuvo que vivir y morir en el exilio, después de que los soviéticos, liderados por Josip Broz Tito, metieran sus manos en el desangrado país, instaurándose una dictadura policiaca que oprimió las diversidades nacionales con la fuerza de un demagogo curtido en la guerrilla partisana.
En Bulgaria, la casa de Saxe-Coburg-Gotha (directamente emparentada con las casas reales británica y belga), encabezada por el pacifista zar Boris III, soportaba la intromisión nazi y las presiones para entrar a la guerra, que se hicieron todavía mayores tras la derrota germana en Stalingrado en 1943. Extrañamente, el monarca murió diez días después de una reunión con Hitler, heredando el trono su hijo, Simeón, de seis años (…). La neutralidad búlgara fue violada por nazis, y por soviéticos, quienes invaden Bulgaria en 1944, imponiendo un gobierno títere en manos de Kimos Georgiev, quien de inmediato inicia una operación de terror policiaco persiguiendo y asesinando miles de personas, entre ellos los miembros de la regencia presidida por el príncipe Kyril, convocando a un plebiscito amañado que en 1946 arrojan a una familia real que encaró a Hitler, pero que no pudo con las hordas rojas que mantendrían su imperio sobre los cimientos de la violencia generalizada, bajo el manto envenenado de los sóviets.
En Rumanía, la monarquía de los Hohenzollern-Sigmaringen, vivió un estado presidido por el joven rey Miguel I (19 años), pero un gobierno dictatorial encabezado por el pronazi Ion Antonescu, quien ofreciera a Alemania todo el norte de Transilvania y los recursos petrolíferos del país, además de tropas que invadieron la URSS a lo largo del Mar Negro hasta Crimea. El muy joven monarca, y su madre, Helena de Grecia y Dinamarca, opuestos a la dictadura nazi, mantuvieron una colaboración constante con el bando aliado, y en 1944, el propio monarca, detendría a Antonescu y sus secuaces, arrojando a los alemanes de su territorio. La decisión del rey costó la guerra con Alemania y el brutal bombardeo de la Luftwafe sobre Bucarest, la capital, pero ya los comunistas se enquistaban encabezados por el futuro dictador comunista Petru Groza, que en 1946 arrojaba a una monarquía que también sufrió las envestidas nazis con el heroísmo, y el que tiempo recompensaría al fin de la dictadura funesta de los Caucescu.
He aquí un repaso muy general y básico de tres monarquías que cumplen con la tesis platónica del eterno retorno, en donde los cambios del humor social, y las condiciones históricas, determinan la forma de gobierno, como una reacción a lo vivido. La estabilidad no es permanente en política porque los seres humanos carecen de tal bien. Las tres naciones sufrieron dos invasiones: Nazis y Soviéticos; Las tres soportaron dictaduras que en nombre del igualitarismo popular, y las contradicciones de las élites bolcheviques, enquistadas en un océano de opulencia y corrupción, reaccionaron hostilmente a través de un sistema policiaco que diera soporte a su farsa hipócrita, en nombre de los valores morales de un pueblo paradójicamente incapacitado para opinar, damnificado por la falsificación de su narrativa histórica que en nombre de los valores encabezados por sus respectivos dictadores, soportaron purgas y persecuciones que se extenderían a lo largo de toda la guerra fría, y que finalmente caerían en masa, y en cuestión de días, sin el favor del pueblo, tras la defenestración de la destartalada URSS.
Desde fines del noventas y principios de los años dos mil, Serbia, Bulgaria y Rumania, recibieron nuevamente a sus respectivas familias reales, con respeto y cariño. Ya radicadas en sus países de origen, han protagonizado el proceso de integración europeo, enarbolado los procesos democratizadores en países acosados por la furia totalitaria de los respectivos arcángeles de la pureza, que nombre del absoluto “bien”, se dedicaron a “depurarlo” del “mal”, con cientos de miles de víctimas que ninguna de estas casas reales carga tras de sí, antes bien, protagonizan la relectura histórica en un reencuentro con su pasado, un pasado cargado de prejuicios por las dictaduras populistas soviéticas, que se desmoronan ante la respetabilidad y justicia que a estas casas se les ha prodigado, con la posibilidad de una restauración monárquica que cumpla con los objetivos estabilizadores que el discurso de la Unión Europea encabeza, en pleno momento donde nuevas amenazas populistas salen de las catacumbas, con sendos demagogos como Donald Trump en EEUU, y partidos políticos de izquierda o de derecha emparentados por su furor demagógico, con una ignavia de las masas acerca de su propia historia, o la de otros pueblos –como en este caso se ha referido- y de los errores que las propias sociedad, de tan poca memoria, vuelven a caer con esa amnesia asesina que tanto costara en su nombre. No olvidemos, volteemos a otras latitudes y aprendamos de sus tragedias con profundo respeto, seriedad y empatía. Todos tenemos qué enseñar a los otros. Seamos humildes ante la madre historia.