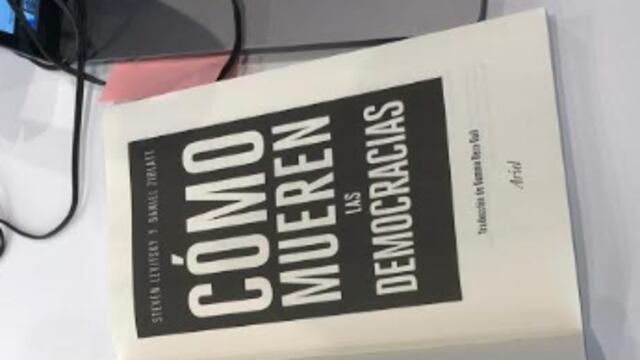En sus apariciones públicas, lo mismo que en sus declaraciones a los medios, el presidente polariza y se muestra hostil contra sus adversarios. No duda en considerarlos sus enemigos, o enemigos del pueblo, y gusta de mantenerlos bajo amenaza permanente de enviarlos a la cárcel.
De manera sistemática, el presidente lincha a la prensa crítica, con el mismo énfasis con que descalifica a otros poderes y a las instituciones creadas por el Estado para contener afanes autoritarios o actitudes irresponsables del gobernante en turno.
El titular del Ejecutivo no se contiene ni por la ley, ni por la ética ni por las reglas no escritas del sistema democrático, rechaza el servicio civil de carrera, la llamada meritocracia, e Impulsa que las instituciones y los organismos autónomos estén integradas por personas sin experiencia o sin preparación, pero leales a su proyecto, pues considera que los mecanismos de control y equilibrio son como una camisa de fuerza contra sus planes.
El presidente se regodea de las encuestas que reflejan el hartazgo ciudadano contra el sistema y contra los partidos tradicionales; gobierna para sus bases y a ese público dirige sus discursos, siempre refiriendo una guerra entre el bien y el mal, entre quienes quieren mantener los privilegios y quienes con él a la cabeza quieren cambiar las cosas “para que el pueblo tenga el poder”.
Descalifica la Constitución, quizá para luego proceder a crear una nueva; para él, las leyes son suficientes si se trata de normar las conductas de los suyos, pero no lo son en otros casos, sobre todo cuando se involucra a sus oponentes.
Cuando critica a los medios de comunicación que le señalan errores, el presidente lo hace a sabiendas del efecto de la intimidación. A medida que los medios de comunicación más destacados son cuestionados, los otros se vuelven temerosos y empiezan a practicar la autocensura. Nadie puede acusarlo de represor, o de coartar la libertad de expresión; él sólo puso en la mesa un mensaje y al buen entendedor, pocas palabras.
El presidente tiene una obsesión con la crítica y con la resistencia a sus proyectos. Por eso busca también, desde las primeras semanas de su gobierno, inhibir con golpes espectaculares a los empresarios dispuestos a financiar a la oposición, y aunque no deja pasar cualquier oportunidad para cuestionar el modelo económico, la connivencia entre políticos y empresarios que estaba vigente antes de su llegada al poder, en los hechos, sigue negociando y beneficiando a las grandes empresas y les manda mensajes suficientemente claros en el sentido de que pueden hacer dinero, pero lo que no pueden hacer es política.
El poder judicial y el legislativo, son objeto de estrategias específicas hacia su desacreditación. De lo que se trata es que estos guardianes de la democracia, instituciones creadas para el equilibrio y la contención, se vuelvan colaboracionistas o el día de mañana, en virtud de su reticencia, desaparezcan para dar paso a congresos refundacionales y a un poder supremo de justicia cuyos ministros sean personajes a modo del Ejecutivo.
En síntesis, un presidente que pretende desmantelar u ocupar con sus más leales las instituciones, que a partir de crisis, como guerrilla o inseguridad, busca restringir las libertades civiles de rivales y de críticos, que trata de cambiar las reglas del juego democrático a su favor y que además se empeña en mantener la polarización de la sociedad, es el personaje perfecto para llevar a un país hacia la ruta del autoritarismo.
No lo digo yo, ni hablo de Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a lo que plantean en el libro Cómo mueren las democracias (2018, Editorial Ariel), los autores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de la Universidad de Harvard, a propósito del riesgo que ambos consideran que corre actualmente Estados Unidos con Donald Trump, pero que es una ruta con marcadas coincidencias y paralelismos, que han recorrido otros países como Venezuela, Nicaragua, Perú, Argentina, Turquía, Filipinas, Rusia, e incluso la Alemania de Hitler.
El peligro que ven los autores es que los procesos por los que han pasado esos países y que vive el vecino país del norte, pueden resultar imperceptibles incluso para los otros poderes y para el resto de los partidos políticos, por un lado, porque la erosión que un presidente con impulsos autoritarios va generando, casi en todos los casos tiene lugar poco a poco, con pasos separados que a veces se antojan insignificantes y ninguno de ellos, juzgados de manera aislada, parece amenazar realmente la democracia; “muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (e incluso loable), como combatir la corrupción, garantizar la limpieza de las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional”.
Para Levitsky y Ziblatt han quedado atrás las épocas en las que las democracias morían a manos de hombres armados, civiles o militares. Ahora, pueden fracasar a manos de líderes que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Son políticos que tratan a sus adversarios como enemigos, que intimidan a la prensa, que impugnan o amenazan impugnar resultados electorales y que se empeñan en debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los otros poderes, los órganos autónomos, los servicios de inteligencia y las oficinas de ética.
El mayor riesgo que ven los autores de este libro, es que mientras todo eso ocurre, y debido que no hay tanques en las calles, que la prensa se sigue publicando y que los partidos políticos siguen sus actividades, nada hace sonar las alarmas. El reto para la sociedad es poder identificar el cruce de línea entre un gobernante que respeta la democracia y uno dispuesto a montar una dictadura, para hacerle frente.
…Continuará…