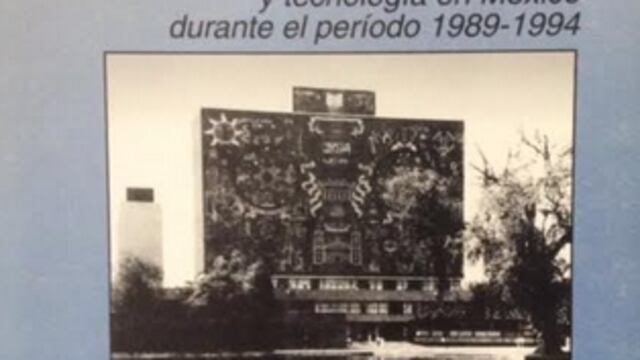¿A quién le pueden interesar las políticas del Estado mexicano en materia de ciencia y tecnología? En principio, pienso que esto debería interesar lógicamente al sector social que está directamente involucrado en ello: la comunidad científica. Sin embargo, otras preguntas florecieron cuando apenas trataba de contestar a la primera... ¿Dónde están los científicos? ¿Qué han hecho los científicos para influir en la orientación de esas políticas? ¿Por qué se toman determinaciones de políticas en este sector de ciencia y tecnología sin su concurso? Una tras otra, las preguntas me condujeron gradualmente hacia esta búsqueda, esto es, a la revisión permanente de datos, a intentar un ejercicio de análisis sobre las causas y consecuencias asociadas con esta situación.
En México, la comunidad científica (en 1997 estaba integrada por unas 6 mil personas; hoy se calculan alrededor de 26 mil investigadores), representa una parte importante de la sociedad, desde el punto de vista cultural e intelectual. Pero también tiene un peso específico en la economía, la educación y la política. Ahí están, aunque contados, los ejemplos en que científicos mexicanos, hombres y mujeres, han ocupado posiciones importantes en el gabinete presidencial, en diversos puestos directivos del Gobierno Federal o en la administración de las universidades. Pero a pesar de ello es evidente que tal participación es insuficiente para influir de manera definitiva en el diseño de las políticas sectoriales. En consecuencia, es claro que existen diversas cuestiones pendientes aún por examinar en torno a la escasa participación de los científicos mexicanos frente a las políticas oficiales en el campo de la investigación científica, tecnológica y humanística.
Es importante reconocer que existe una relación contradictoria entre la política y la ciencia en México; pero también advierto una serie de escenarios recurrentes en torno a esa compleja relación, es decir, no sólo se ven enfrentados los discursos del poder político con el pensamiento de algunos científicos, sino que los programas nacionales de ciencia y tecnología carecen de una planificación de largo plazo, o se detectan objetivos ambiguos en ellos, y propuestas de austeridad financiera sin sustento, excesivo centralismo en la ubicación de las instituciones e investigadores; o inclusive tendencias oscilantes, inducidas y pobres, para guiar la formación de investigadores, entre muchos otros problemas.
Al margen de esta realidad, pienso que escribir en los diarios sobre las decisiones del Estado en torno a las instituciones y las actividades científicas, es sin duda un reto, puesto que no es común observar que en las jefaturas de información o dentro de los esquemas tradicionales de los rotativos, se difunda este tipo de contenidos.
Si bien el tema de la ciencia no luce demasiado en los medios de comunicación (impresos, electrónicos y digitales), ¿qué se puede esperar sobre las opiniones que emitimos en los medios sobre las políticas de ciencia y tecnología? Al respecto, pienso que existen dos viejos problemas que han estado inmersos en esta singular relación entre políticas de ciencia y la comunicación: los científicos, en general, no están acostumbrados a escribir para los diarios, y el interés de los periodistas sobre los centros, institutos o universidades que desempeñan funciones de docencia e investigación, es casi inexistente.
No descubro nada nuevo al momento de afirmar que los investigadores no escriben para la prensa no especializada, ni que la prensa da la espalda en sus espacios informativos a la ciencia. Sabemos que hombres y mujeres de ciencia, sin embargo, de diferentes nacionalidades y durante distintas épocas, han publicado sus resultados o reflexiones en periódicos, revistas o folletos de divulgación, o en medios electrónicos y museos interactivos, dirigidos al público en general; pero ésta no ha sido una práctica constante y los esfuerzos han resultado exitosos sólo en casos excepcionales. Por lo tanto, es preciso aceptar que entre la ciencia y la prensa existe una relación distante e irregular.
Es evidente, pues, que son pocos e infrecuentes los espacios que se destinan en nuestro país a la divulgación científica o al análisis de la planificación y evaluación del mundo de la investigación. No obstante, y sobre todo durante los últimos 30 años, se han desarrollado valiosos esfuerzos para dar un giro a esta situación. El trabajo que han realizado durante este tiempo diferentes periódicos nacionales y agencias informativas extranjeras, ha dejado constancia de este cambio.
El nuevo reto para la prensa en este terreno consiste en acercar cada vez más el trabajo del investigador en ciencias y humanidades, con las necesidades y demandas del lector; por eso justamente creo que es importante analizar las decisiones que toman los gobernantes sobre los asuntos que afectan a la comunidad científica y su trabajo cotidiano. Reflexionar acerca de aspectos tales como el financiamiento, la distribución de los recursos humanos, los planes y proyectos, o la participación de los grupos, fuerzas o instituciones, etcétera, en la confección de las políticas científicas y tecnológicas, se justifica plenamente en estos tiempos en los que la sociedad requiere cada vez más y "mejor" información.
Por todo esto me pregunto, después de 20 años: ¿Dónde están los científicos?
*Fragmentos del prólogo (actualizado) de mi libro: ¿Dónde están los científicos? Textos sobre políticas de ciencia y tecnología en México durante el periodo 1989-1994, publicado en 1997 por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro; la Universidad Autónoma de Querétaro y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.