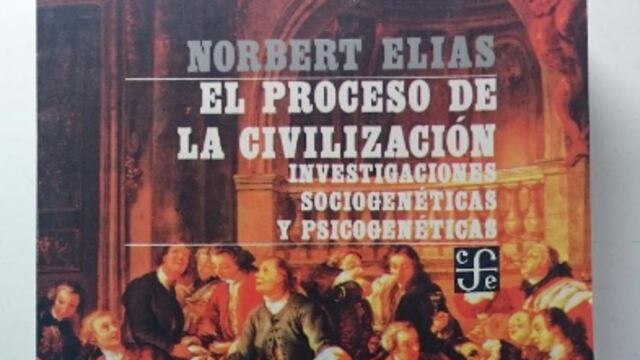Norbert Elias realiza una conmovedora dedicatoria al inicio de El Proceso de la Civilización: “A la memoria de mis padres Hermann Elias, Breslau, 1940, Sophie Elias, Aushwitz ¿1941?”. Una dedicatoria que es a su vez un epitafio, que expresa al mundo entero, y a la posteridad, un crimen perpetrado por una de las épocas más bárbaras que Occidente puede ostentar en la memoria de sus muchas vergüenzas, y al que jamás hay que olvidar. Y no reclamo a los tradicionales portadores de ese horrible momento como lo fue el nacional- socialismo, lo reclamo –como creo que todos deberíamos hacer- a un mundo que fue cómplice de los crímenes, en donde los pueblos –a quienes siempre se les permite evadir sus responsabilidades, como si la categoría de “pueblo” fuera al mismo tiempo la de “inocente”-, con sus autoridades políticas –salidas del propio pueblo-, y sus élites académicas, las que, en teoría, deberían encarnar la cumbre del proceso civilizatorio al que Norbert Elias le rendiría culto siempre, como una manera de recordarnos a todos, que la picota de la barbarie se yergue frente a nosotros, como un hacha perene que cae cuando los vientos de la incivilidad la mueven de su inmundo pedestal.
Desde que leyera El proceso de la Civilización, tras estudiar gustoso como bibliografía indispensable para maestría, la inmortal Sociedad Cortesana y, el Deporte y ocio en el proceso de civilización, está bien claro que un autor brillante del siglo veinte, como es Elias, en lugar de atomizarse en un entendido silencio tras los crímenes que perpetró el pueblo y el régimen nazi en su contra, nos dio una lección a todos los sobrevivientes, y descendientes de la guerra, que la noción de “civilización” se refiere al mayor orgullo que los occidentales tenemos de nosotros mismos: “el grado alcanzado por su técnica, sus modales, el desarrollo de sus conocimientos científicos, su concepción del mundo y muchas otras cosas” (El proceso de la Civilización, p. 83), y ese nivel de desarrollo, de clara inspiración universalista, claramente distinguida de principios regionales como la “cultura”, claramente anclados en un orden nacional que Elias recuerda a través de la palabra alemana Kultur, pretende reconstruir los grandes momentos del desarrollo civilizatorio que hizo que los occidentales, a pesar de nuestras múltiples y evidentes contradicciones, hayamos podido trascender estadios de violencia auténticamente terroríficos como los que se han tenido –o se siguen teniendo, para nuestra vergüenza- en nuestra historia.
No puedo evitar referir el artículo Héctor Aguilar Camín del 27 de enero de 2018, publicado en El País, titulado “Trump en un mundo mejor”, en donde el investigador mexicano, convencido en que el “progreso” existe –yo diría, citando a Elias: que el “proceso de civilización” existe-, cita el texto de Steven Pinker : The better angels of our nature. Why violence has declined (Penguin, 2011), donde se demuestra con un estudio pormenorizado de cifras, que Occidente ha sido capaz de contener parte de la violencia congénita a nuestra especie de una forma relativamente efectiva: “El lugar más seguro para vivir que ha existido en la historia de la humanidad es la Europa Occidental de hoy, donde el índice de homicidios es de 1 por cada 100 000 habitantes. La zona más peligrosa que ha existido nunca es la comunidad de Kato, California, en los 1840, donde la tasa de violencia llegó a ser de 1 500 homicidios por cada 100 000 habitantes”, y así se hace un recorrido de cómo la implementación, y el desarrollo del Estado –un aporte netamente Occidental, prácticamente implementado en todo el orbe-, con todo y las críticas que se puedan hacer a esta súper estructura administradora de la violencia, ha logrado imponer un ordenamiento que otro tipo de gobiernos, a lo largo de la historia, no han podido. Los estados han traído una serie de beneficios que han logrado elevar el promedio y la calidad de vida de sus habitantes, gracias a los innegables beneficios en materia de salud, alimentación y educación, contrastando con las condiciones precarias con que la humanidad soportaba los embates de la enfermedad, la guerra, la desigualdad y la ignorancia, en que prácticamente se encontraban casi todos los pueblos premodernos. Hoy en día se pelea, pero por la ampliación de beneficios a grupos marginados de los grandes aportes del desarrollo.
Este contraste de contextos, tiene en la civilidad de sus habitantes un claro ejemplo. Un orden sumamente frágil, como todos los artificios humanos, pero que puede ser capaz de autocontener las reacciones pasionales de una criatura violenta, que hasta puede hacer del uso de su razón, un arma genocida como la “racionalidad instrumental” que la Escuela de Frankfort estudiará, a propósito del alto nivel de desarrollo del pueblo germano previo y durante la segunda guerra mundial, que no solamente no sirvió para evitar que un pueblo entero fuera seducido por la demagogia vulgar de Adolf Hitler, sino que hasta parece que elevó el nivel de agresividad haciendo de la violencia, una maquinaria manejada por especialistas, que en pos de la efectividad, no se conmovieron en lo más mínimo de contemplar la institucionalización del crimen. El especialista como monstruo racional, será la gran paradoja que la Teoría Crítica repasará, después de Aushwitz, y que hará decir a Hannah Arendt, que la “banalidad del mal” se instauró en las almas mediocres de burócratas predispuestos al genocidio en pos del cumplimiento de criterios de efectividad. La razón recibió un golpe fuerte a su orgullo.
Si existe una noción propia del orgullo occidental, y de su mitología entorno a la muy moderna idea de “progreso”, es la creencia en la razón, con la que efectivamente comulgaba el Voltaire citado por Aguilar Camín, pero que en nuestra contemporaneidad –y ya desde Rousseau-, goza de una crítica que considero el propio Norbert Elias trasciende. Elias no estudia solamente la idea formalista de la razón manifiesta en una educación consciente, digamos, en lenguaje heideggeriano “técnica” (M. Heidegger, “El discurso sobre la Técnica”), sino a través de un proceso civilizatorio que tiene que ver con los hábitos, con las formas más cotidianas que nos permiten a los seres humanos soportarnos a diario sin que existan muertes por eso. Es monumental la historia que hace Elias del uso de los cubiertos, por ejemplo, y que tienen una datación premoderna, es decir, medieval, y de allí a la incorporación renacentista de más instrumentos de mesa, hasta el barroco, donde el tenedor, el cuchillo y la cuchara, fueron elementos básicos de una casa civilizada, a la manera de la sociedad cortesana, y sus habitaciones, y sus rituales cotidianos impuestos a través de la etiqueta, y que los pueblos, más que “entendedores” del valor de las formas refinadas, fueron seducidos por la elegancia de las Cortes, como la de Versalles, a implementar formas en su cotidianidad, para embellecerla, y sin darse cuenta, civilizarse, desterrando a lo largo del tiempo, formas impulcras que nos conducen al enfrentamiento de todos contra todos.
Elias reconstruye el valor de la elegancia no como técnica, sino como un desarrollo del gusto, que tenía como referencia no una teoría científica, no la lectura pormenorizada de “¿Qué es la ilustración?” de Immanuel Kant, sino la ejemplaridad seductora de la sociedad cortesana, con su trato amable, con su arte de la conversación, con su sentido profuso del honor; con evitar la lucha de señores feudales a través de la incorporación ritual de sus actividades al servicio del monarca y del estado, y de su competencia por lograr una exquisitez mayor a la de cualquier otro aristócrata, en franca competencia por los cargos públicos y la consideración regia.
Norbert Elías, el gran estudioso del proceso civilizatorio a través del lustre de la mejor época de la sociedad cortesana, es también el más virtuoso recordatorio de lo que debemos hacer cuando la barbarie, cuando el arribo de la demagogia nos acecha en figuras como Trump, Maduro o AMLO, quiénes mediante artificios retóricos cargados de virulencia anticivilizatoria, que fracturando a sus respectivas sociedades, lucran con sus miserias para obtener los beneficios del poder; denominan y señalan a supuestos enemigos, que también son los culpables de todo, sin volver la mirada a sus contingentes populares, sin erigir una crítica a las sociedades que se entregan con los brazos abiertos a las proclamas incendiarias, que son seducidos por el supuesto victimismo que ostentan, sin comprenderse también a sí mismos como victimarios, como entes que también faltan a la ley y pervierten a las instituciones con esas faltas cotidianas que la civilidad censura. Norbert Elias es una de las más grandes manifestaciones de lo mejor de un Occidente que estudia su conciencia histórica, en su apelación a modelos de excelencia cuando el entorno se pudre y figuras vulgares se lanzan en contra de milenarios patrimonios para lograr sus mezquinos intereses, y que en medio del lamento y la amargura, cuando la persecución, la calumnia y el exterminio se convierten en la práctica de los necios, nos recuerda que también tenemos el acervo de nuestros más refinados y finos principios de elegancia para enfrentar, y derrotar a la criminal demagogia.