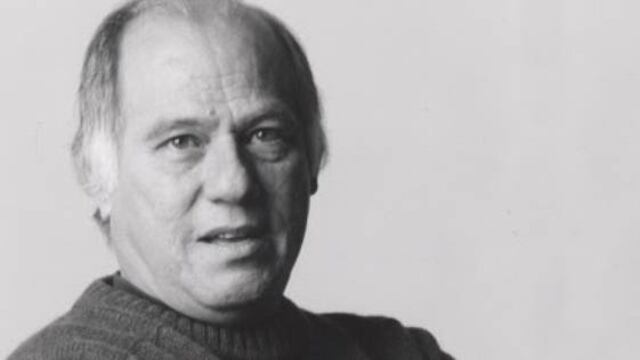_ Oiga, muchachito. Usted dice que yo soy el más grande poeta que ha parido la creación. Se sabe de memoria mis poemas. Conoce muy bien mi vida. ¡Pero no le creo nada!
_ ¿Por qué, maestro?
_ Porque he leído sus poemas y no me he visto en ellos. En cambio, ¡he visto a otro poeta!
El anterior, fue el cáustico reproche que, atemorizado, escuchara un joven Dionicio Morales de su maestro Carlos Pellicer, con quien trabajaba como secretario particular y a quien nunca se había atrevido a mostrar sus primeros ensayos poéticos. La Antología de poetas tabasqueños que Marco Antonio Acosta publicara en 1970 bajo el sello de la UJAT y en la que fue incluido –en la antípoda temporal, Morales el menor, Pellicer en el extremo- y que, naturalmente, llegó a manos del febril poeta católico-tropical, fue la ocasión de la anécdota que hoy Dionicio Morales me ha confiado con acendrado sentido del humor.
El “otro poeta” que Pellicer creyó leer era nada menos que Octavio Paz. Y aunque Morales reconozca como una influencia más cercana, en el sentido del ejercicio poético, a Abigael Bohórquez (quien orientara y corrigiera sus primeros asomos), no cabe duda que su poesía, además de transitar por la natural ruta del estado emocional, ejerce asimismo la mirada y el concepto de la clara inteligencia que es una distinción en la poesía de Paz, a lo cual se incorpora una cualidad peculiar en Dionicio: el instinto; que, desde mi punto de vista, precede a la inteligencia (no obstante, a pesar de esta cualidad animal y el origen del hombre y el nombre, en términos de su poesía, Morales parecería ser más apolíneo que dionisiaco; la sustitución de la S por la C acaso lo explique). José Carlos Becerra, en cambio, creyó leer en Morales la influencia de Luis Cernuda. Cuando se lo comentó, Dionicio contestó que no lo conocía; al leerlo, encontró correspondencias. Esta anécdota me hizo recordar aquella otra en la que, al ejecutar su música, al joven Silvestre Revueltas le dijeran que componía a la Debussy; nunca había oído hablar de él. Coincidencias en el tiempo y la distancia a pesar de la ausencia de vías de comunicación directas.
El reproche de Pellicer fue sin duda merecido. Y es que, no obstante la cercanía, si alguien ha roto con la “tradición” tabasqueña de Pellicer, Gorostiza (no tan tabasqueño) y Becerra, ése es Dionicio Morales, cuya poesía no está anegada por el agua o enverdecida y enfebrecida por la abrumadora naturaleza del terruño (“Dionicio Morales es el único poeta tabasqueño que no rinde vasallaje a la poesía de Pellicer y Gorostiza”; estableció Acosta en su antología). No es un poeta que abreve sólo de la obra legendaria de la célebre y cansina trinidad convertida casi en estatua, sino que trasciende su circunstancia. Quizá el primero de los poetas tabasqueños de las generaciones posteriores al trio en hacerlo (en sentido freudiano –aunque Freud sea un ídolo caído- reconoce una suerte de parricidio artístico contra Pellicer). Y desde temprano se ubica en un plano nacional y universal a través de los temas de interés y el trato de la poesía y el poema en los que el lector descubre intensidad poética e instinto de la inteligencia; o la inteligencia para fluir el instinto.
Características y virtudes que se expresan en los XX sonetos de Puerta soledad, su más reciente obra poética publicada en la forma de un bellísimo trabajo de Gatsby Ediciones (“un homenaje al endecasílabo”, encabezó Milenio al publicar el soneto número III en sus páginas del 12-11-16), de Freddy Domínguez Nárez, y fotografías de portada y contraportada de Rodrigo Suárez y del pluridisciplinario incansable Carlos Bracho: “Papel verjurado de 110 gr para interiores y cartulina sulfatada de 12 pts para cubierta”.
Puerta soledad es una representación de la consumada maestría de Dionicio Morales en la edificación del soneto que deconstruye o rompe versos al tiempo que propicia el fluir constante del poema y la poesía: del II al XI, los sonetos inician con cada uno de los versos del I (excepto el verso de esa bella figura: “El mundo es un redondel que nunca se detiene”, que se le ha escapado al autor, acaso de manera deliberada; acaso ocasión para el soneto XXI u otra creación sorpresa por venir). Los sonetos, acariciados por el amor al y del lenguaje, avanzan por las cadencias de la inteligencia y el ánimo embargado por las múltiples posibilidades de la soledad hasta llegar a un grandilocuente final (Soneto XX: “Sebastián es mi nombre. Soledad/ es mi aliada. La amo. Sin ella estoy/ muerto. Su cercanía es el pan de mi/ universo. Entre los dos fundamos/ otro reino y el entramado es la piedra/ de toque donde labro, con las manos/ mi escultura… En la puerta/ soledad el aire merodea las/ figuras que vienen y se van. Y la/ tierra, el fuego y la lluvia, airean/ el sagrado recinto del desierto”).
Ignoraba yo, en las primeras lecturas de Puerta soledad, que había sido inspirado por la estructura del escultor Sebastián que será instalada en ciudad Camargo, Chihuahua (su lugar de nacimiento), y que es una suerte de acceso del norte al sur; de la abundancia a la miseria. Escultura que en el poema adquiere una cualidad de puerta dantesca que conduce a la soledad soledosa del desierto y a sus ramificaciones ensanchadas en los distintos ánimos del espíritu (Dionicio ha escrito tres obras inspiradas en respectivas esculturas de Sebastián, Puerta soledad, El águila y la épica 10 de junio; quizá lo mejor que se haya escrito sobre la tragedia de entonces). Pero, en realidad, no era necesario siquiera conocer la fuente inspiradora. El poema de XX sonetos, si puede decirse así, se sostiene per se, como he señalado, en el cauce de la intensidad poética, la inteligencia, el instinto y, al final, el canto profundo.
Por otra parte, Puerta soledad, aparte de exhibir la maestría del autor, es un título evocador. Y es que estamos ante otra de las características del poeta, la cualidad estética, la belleza de sus títulos que son ya un verso o una honda evocación: El alba anticipada, Inscripciones y señales, Romance a la usanza antigua, Retrato a lápiz, Señales congregadas, Herido de muerte natural, Corazón de obsidiana, Canción de invierno, Canción de primavera, El último canto del cisne, Las estaciones rotas,…
Con este nuevo fruto, Dionicio Morales pareciera celebrar su aniversario número 50, cumplido en 2015, como poeta y escritor. El soneto III ha sido ya publicado en el diario Milenio:
El cuerpo, en su memoria, ensombrece
su canto fiel. Los silencios se pierden
entre los gritos desolados. Trunca
la ácrata sagacidad del tacto
por esa soledad amurallada,
la noche y el día se petrifican
bajo la misma sábana. El aire
ahoga los espasmos febriles y
ese frío interior del abandono
de los que no poblarán las hélices
del corazón febril paralizado,
baña raudo los seres y las cosas
como un bautizo nuevo. Desvalido,
el mundo es una llaga: es eterna.
Y yo quiero dejar aquí el soneto IX:
Nada canta a la luz. Sobre los labios
manchados de azucenas caen todas
las flores negras, sordas, del silencio.
La música estrangula su sordina.
Ni un sonido sepulcral atraviesa
el aire líquido. La oscuridad
esconde sus perros embravecidos
que ladran, hacia adentro, su linaje.
Las hojas de los árboles no mueven
su verde clorofila. En la tierra
se escuchan las cálidas discrepancias
del rumor claro del agua. El fuego
calcina la soledad. Como el ave
Fénix, fatua, renace de sí misma.
Morales, Dionicio. Puerta soledad. Gatsby Ediciones, 2015.