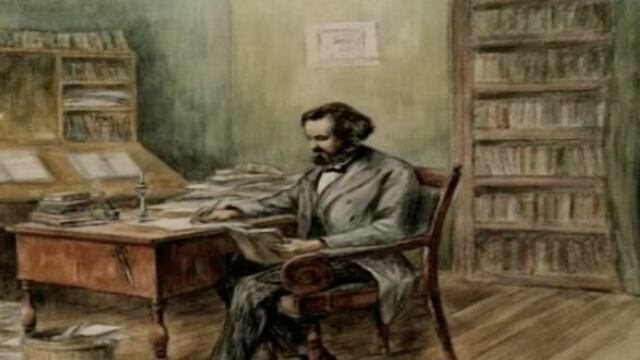Filosofía sin Escrúpulos
El siglo XX en su paranoia por el trabajo, nos dejó carentes de Eudaimonia (εὐδαιμονία). Las clerecías neoliberal y populista, acríticas del trabajo como carga existencial, transformaron la vida humana en trabajo interminable, un espacio de culto para el sometimiento del rebaño.
Dos delincuentes comunes que bajo las apócrifas banderas de la libertad y la igualdad, exigen a la Polis una presunción de inocencia a la que no tienen derecho. Vivimos en una neomodernidad que bajo la bandera del respeto acrítico a las ideas, ha expulsado a lo mundano para instituir a la pornografía de la transparencia. El mito dominante de la nueva Ágora virtual expropia a toda cualidad interior humana, la agonía de la intimidad.
El lema es vivir para trabajar, arbeit macht frei a la entrada de Auschwitz, y no trabajar para vivir. El inmenso y triste rebaño laboral que desde la madrugada hasta la profunda noche deja la carne y el pensamiento en pro del trabajo como virtud, para seguir reverenciando al dios Pónos (Πόνος), en un inútil autosacrificio que se perdura generación tras generación bajo la sofisticada pedagogía de la instrucción pública y privada.
La magia de la revolución industrial sustentada en la ideología del crecimiento económico sin objetivo, crecer para decrecer y volver a crecer, ocultó y oculta a la miseria del trabajo. Como hormigas en neurosis histérica millones de seres humanos en el planeta (obreros, empleados, empresarios, comerciantes, emprendedores, agricultores, ganaderos, burócratas, profesores y personas con las más diversas profesiones) salen raudos de sus hogares a darle energía a la diosa Economía inspirados en la vieja moraleja de Esopo.
De la satisfacción de las necesidades materiales, como bien afirmaba el filósofo de Tréveris, el desarrollo económico nos hizo transitar a la satisfacción del trabajo a secas para simplemente depreciar la calidad de vida de todos. Los optimistas del capitalismo, con sobradas razones técnicas y documentales, afirman que hoy se vive mejor que en el pasado, lo cual es indiscutible.
Pero la pregunta que debemos hacer no está cifrada en la mejoría sino en la felicidad (εὐδαιμονία) y en el progreso ético. ¿Somos más felices que en el pasado? La respuesta contundente es no. Basta sólo con observar la cotidiana insatisfacción humana ante la vida, referida por Schopenhauer en la Imposible conquista de la Libertad, para entender que todo no tiene más finalidad que unas cifras pasajeras de las cuentas nacionales que elabora la inteligencia económica. “El progreso, mientras no se distribuya, y no sea incluyente, no es progreso” afirma con justeza Arnoldo Kraus; economía sin finalidades éticas no es más que el imperio del despotismo laboral.
El trabajo por su esencia, una necesidad, no genera justicia ni se sustenta en principios éticos; la moraleja del nuevo siglo, que transita por el dilema global que nos impone la naturaleza, debe enseñarnos que ha llegado el tiempo preciso de comprender que el trabajo y la calidad de vida no son realidades concomitantes sino tangenciales. Sólo en el ocio es posible la real calidad de vida, la existencia en el placer y no en el estoico sacrificio, ser felices cigarras en el arte que colma de sentido al mundo.
Desde mi crítica a la Sociedad de la Transparencia, me deslumbro ante la creatividad, hija del ocio, que desbordan en todas las facetas de la vida las actuales generaciones a pesar de la nula ejemplaridad que, nosotros los del siglo XX, expresamos día a día. Mercado y Estado, Behemot y Leviatán, son realidades históricas y necesarias; sus enemigos, utópicos prestidigitadores de las ideas son los mismos que han forjado al trabajo como virtud, negando al ocio y diluyendo a la ciudadanía.
Bajo la ficción del liassez-faire, descrita con maestría por David Casassas, el siglo XX forjó la ideología del hacer libre de unos cuantos y la expropiación del ocio de la mayoría de las hormigas que se resignan a vivir en el extendido 1984 de Orwell bajo el dominio invisible del Big Brother llamado trabajo.
No obstante, la esperanza no es ya una promesa o un deseo, está viva en los millones de cigarras que no sólo baten sus alas para cantar estruendosamente sino para reivindicar al ocio y recuperar el placer de vivir que ha estado perdido como efecto del despotismo laboral.