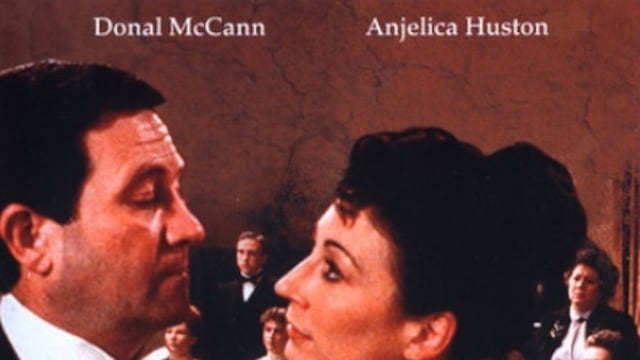Los muertos
El relato “Los muertos” (The Dead) es el último de la colección reunida en Dublineses (1914), de James Joyce. De acuerdo a la crítica generalizada, es el más complejo de los quince comprendidos en el libro y ofrece atisbos a la siguiente obra del autor, Retrato del artista adolescente (1916) y también al estilo y la técnica de Ulises (1922).
Joyce narra la historia de las hermanas Morkan, Kate y Julia, que ofrecen su baile y fiesta anual con familiares, amigos, alumnos de música (al parecer, 6 de enero de 1904)), en la que conversan, bailan, manifiestan sus capacidades artísticas en la oratoria, la poesía, el piano, el canto. Obra en la que aparentemente nada sucede más allá de las conocidas reincidencias. El invitado borracho, las expresiones del carácter individual, la comida agradable, la conversación sobre la ópera y aun la presencia, que a veces puede rayar en lo desagradable, de un cantante. Un tenor que en el caso de esta obra es acusado de vanidoso, de hacerse del rogar, pero es capaz a la vez de elogiar a Enrico Caruso, cuando el napolitano comenzaba a ser conocido por las grabaciones, “Ay, yo daría cualquier cosa por oír cantar a Caruso”, dice Mary Jane, uno de los personajes.
Caruso había comenzado a grabar en 1902. Es probable que los personajes refieran alguna pieza del tenor de ese año o de 1903. Sin duda, Joyce lo conocía. La ópera Tosca, de Giacomo Puccini, había sido estrenada apenas en 1900. Aquí una grabación del aria “E lucevan le stelle”, de 1903, que asomaba ya la grandeza del tenor italiano:
Entre conversaciones y aun frivolidades transcurre el tiempo, la velada que incluye gracejadas del personaje borracho que no está tan borracho y las lágrimas de las anfitrionas. La fiesta termina. Cuando se marcha el matrimonio Gretta y Gabriel Conroy (Anjelica Huston y Donald McCann, en la película de John Huston, que terminan siendo los protagonistas), se detienen en las escalares a escuchar la voz del tenor que a capela canta “The lass of Aughrim”. Canción que, para extrañeza de Gabriel, conmueve a Gretta hasta las lágrimas.
Aquí la canción tradicional irlandesa durante la película; aunque en la narración se conoce a posteriori, es la detonante del abrumador final:
Al llegar al hotel donde se han hospedado, se desarrolla una escena conmovedora, una de las conocidas epifanías dentro de la literatura joyceana; una revelación. Mientras que durante el trayecto crece en el marido el deseo, la pasión por la esposa al grado de querer poseerla esa noche, ella vive un proceso interior muy distinto. El marido pregunta a la mujer por qué “La muchacha de Aughrim” la ha conmovido hasta el llanto. Ella revela una historia de amor de juventud. Un muchacho de su pueblo solía cantarla. Alguien con quien se sentía a gusto; caminaban juntos (“¡Qué ojos tenía: grandes, negros! Y qué expresión en ellos…, qué expresión!”). Cuando Gretta se internó en un convento, se enteró a la semana que él había muerto; a los 17 años. Y siempre creyó que había muerto por ella, de amor, pues la noche antes de su partida, estando enfermo, había ido a despedirse, “no quería seguir viviendo”, le dijo.
Esa evocación sentimental, dolorosa de Gretta, que había empezado por apagar el fuego de la pasión en Gabriel, lo trastoca. Se da cuenta que nunca había sentido algo semejante por ninguna mujer, “supo que ese sentimiento tenía que ser amor”. Ve con claridad que ha vivido una ficción; la que él ha creado en torno al matrimonio en tanto en el espíritu de su mujer anidaba un secreto de amor y dolor. Mientras la nieve comienza a caer de nuevo, el espíritu de Gabriel transcurre entre el llanto y el sueño. Reflexiona sobre los muertos, una visión realista sobre la vida; cruda y triste. “Su alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve leve sobre el universo y caer leve la nieve, como el descenso de su último ocaso, sobre todos los vivos y sobre los muertos”.
Joyce con los diputados
Durante los días 11, 12 y 13 de abril, el crítico especialista en Joyce, editor y escritor Alejandro Toledo ofreció, en el contexto del centenario de la publicación de Ulises, una “Aproximación a la narrativa de James Joyce” dividida como sigue:
- De la epifanía y la parálisis a Dublineses.
- La autobiografía en clave en Retrato del artista adolescente.
- La fiesta de un día, el Ulises.
Esta aproximación fue ofrecida por la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados, la Biblioteca General del H. Congreso de la Unión dentro del Espacio Cultural San Lázaro.
Y podría decir que la perspectiva de Toledo coincide con la que, sin ser especialista, he obtenido como lector del escritor irlandés, quizá por la naturaleza de la obra (o la obviedad de su lógica) o tal vez porque es uno de los autores más explorados por la crítica. Pero fue productivo ser parte del minicurso, pues movió el ánimo para retomar a Joyce, al cual tiende a abandonarse no sólo por la dificultad de Ulises y la casi imposibilidad de Finnegans Wake, sino por el prurito excesivo de peritos o supuestos expertos que hablan más del autor y de las circunstancias que dieron luz a sus obras que de estas.
Por otra parte, además de abordar la literatura de Joyce desde una perspectiva cronológica que a la vez significa hacerlo en grado de dificultad progresivo, puede ser importante leer su poesía completa, que es breve pero que ha sido tomada por compositores como Samuel Barber, John Cage y Pierre Boulez (y por autores populares); también sus cartas íntimas a la esposa e importante figura en su vida, Nora Barnacle. En mi caso, después de leer ambas, sentí una cercanía más humana al escritor.
Hay algunas confirmaciones que he obtenido durante los tres días: la obvia importancia de Joyce, la lógica de la cronología y leer, más que a los expertos, a Joyce. Aparte de las obras que se abordaron, se particularizó sobre todo en la última narración de Dublineses, “Los muertos”. Se habló, entre otras cosas, de la película de Huston. A la vez, testimonié haber visto Off-Broadway, en 1999, una versión de la historia en teatro musical; llevada a Broadway en 2000.
Vuelta a los muertos
Por un momento, al escribir estas notas me sentí de pronto confundido, no sabía si hablaba del cuento de Joyce o de la película de John Huston, filmada en 1987 (último filme del director; moriría poco después de terminada), tan bien lograda y bastante fiel a la narración. Sobre todo a la recreación y la atmósfera. Y es que después de haber participado en los tres días referidos, me vino el inmediato deseo de volver a esa historia de Joyce. Releerla y ver la película de Huston.
Trailer de la película de Huston:
Sin duda, la recreación de la nieve de invierno, la atmósfera, las conversaciones, el contraste de las actuaciones, las expresiones incluso de fanatismo religioso por algunos personajes, la exposición de la música como algo esencial, recrea en la película las sensaciones de tristeza y soledad, de finitud frente a lo infinito que se percibe en la narración de Joyce. Sensación que he reconocido, por ejemplo, en ciertas reuniones a que he sido invitado en casas de familias de Nueva York con la presencia de irlandeses.
Aquí una visión al musical de 1999:
Por otro lado, el musical de 1999 -Richard Nelson and Shaun Davey, letra y música respectivamente- estrenado Off-Broadway y llevado en el 2000 a Broadway, no tuvo un éxito contundente. Aunque gran parte de la historia original se desarrolla en un ámbito musical y bailable, lo que predomina hacia el final es la intimidad de Gabriel y Greta. En la lectura y en una película es posible exponer el sentido del monólogo interior que resulta demoledor al final de la historia. En un musical, esta necesidad es prácticamente imposible, confiar en que una canción y un final de toda la compañía exprese lo que está destinado al pensamiento y la introspección.
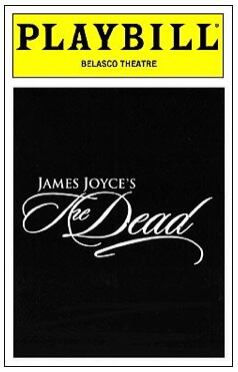
Programa del musical estrenado en 1999.
Sin duda, después de la lectura del conmovedor relato de Joyce de 1914 ubicado en 1904, es la película de Huston de 1987 antes que el musical de 1999, la que logra transmitir la sensibilidad del autor y crea en sí misma una magnífica obra en otro género artístico, el cine.
Al fin, puede escucharse una linda versión de “The lass of Aughrim”, con bello acompañamiento de guitarra; simple pero conmovedora que expresa, digamos, el espíritu irlandés. Aughrim, una pequeña y evocadora localidad de Irlanda:
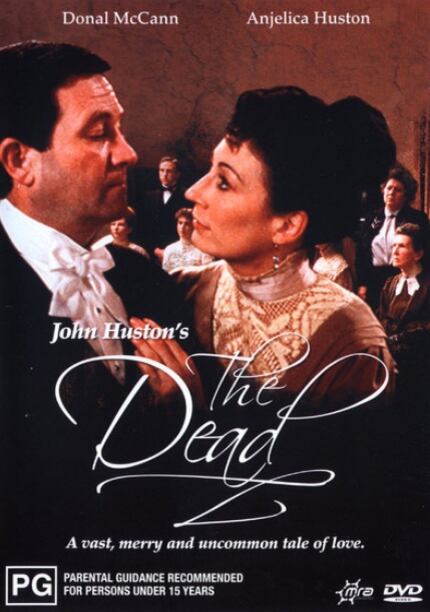
Héctor Palacio en Twitter: @NietzscheAristo