Cada mañana al tomar el metro iba tomando pistas para construir un retrato mental de cómo se sintió en la piel de Alma Delia Murillo la ausencia de su padre. Lo iba leyendo y mirando con cierto morbo, solamente para saber si se pudo haber sentido en la manera en que yo viví la propia ausencia del mío. Hay paralelismos increíbles, ante los que pienso que probablemente, aquello de borrar y cortar a los ausentes para impedir la evocación de su imagen en las fotos probablemente vino de alguna telenovela de los tiempos de nuestras madres. La mía hizo lo mismo.
Es un alivio y al mismo tiempo, un martirio acompañar el relato de millones de mexicanos que crecimos con madres ausentes de tanto trabajar, entregadas, romantizadas, complicadas, juzgadas, enamoradas de sus hijos y a veces -casi siempre- hartas. Imaginaba que, al ser un relato cotidiano, sería más sencillo atravesar ese vaivén entre sentimientos confusos.
Hasta que me fui rompiendo un poquito con cada capítulo avanzado. Con sentirme una transgresora de las líneas del tiempo y el espacio, mirándome asomada en cada casa que con tanta elocuencia y crudeza describió, mirando con una especie de caleidoscopio todas las tonalidades que tiene la vida de familia con muchas cabezas, con cabeza de mujer, a veces sin cabeza, siempre sin “cabeza de la familia” en los términos tradicionales de la sociedad.
“La cabeza de mi padre” tiene algo muy profundo y raro de encontrar cuando se trata de paternidades ausentes: lo que ellos vivieron, lo que les atravesó, eso que les importó o lo que les dejó de importar para irse. En el caso mío, dicen que fueron las amenazas de muerte hacia mi padre por parte de los hermanos de mi madre, todos nacidos en una colonia muy brava, de la que emanaron famosos asesinos y entre los que supuestamente él se habría muerto de miedo… aunque después y mucho antes de poder cuestionarle algo, en serio murió. Yo tenía 8, creo. De eso no se habla.
En la casa donde crecí y después, en cada espacio habitado junto a mi madre, el silencio sepulcral sobre mi padre se iba escondiendo entre la vida que avanza: un grado terminado, una beca, un trabajo perdido, una guardia nocturna, un novio que vino, otro que se fue. Viajar cada mañana con Alma Delia Murillo era, literalmente, un viaje a mi propia infancia y una extraña sensación de que todas nuestras tragedias nos marcan de alguna manera poética. Ese viaje que había bloqueado mi mente por tanto tiempo como un recurso para hacerme funcional fue emprendido gracias a la pluma que ahora, no quiero soltar… pues se siente, simplemente, aterrador andar por aquellos recuerdos sola.
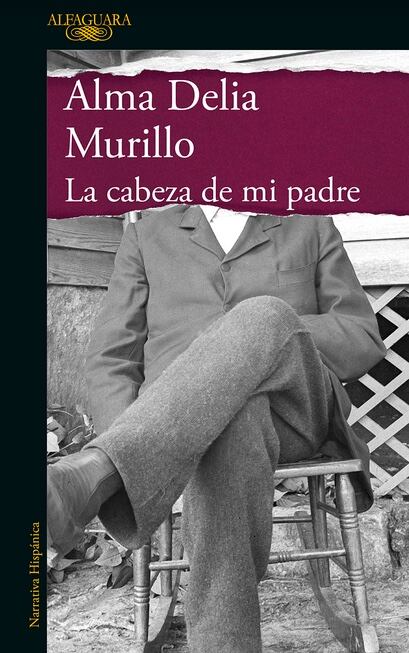
Debo confesar que leer “La cabeza de mi padre” tiene una dinámica, a momentos, parecida a Rayuela de Cortázar, puede ser lineal o se puede leer saltando entre fragmentos, pero para quienes crecimos en hogares donde mamá escribió todas las historias: no importa donde uno comience, abra o vuelva, la historia está ahí. Dispuesta a incomodar.
Solamente algo olvidó advertir la extraordinaria Alma Delia: leer su más reciente libro es un acto tan íntimo como mirarse desnuda bajo reflectores. Uno debería hacerlo a solas y en privado, al menos, en algún lugar cómodo. De pronto, me encontraba llorando en medio de un montón de personas desconocidas. Una señora intentó ayudarme en el transbordo, preguntándome si me pasaba algo o si necesitaba ayuda, si todo estaba bien… y yo iba avanzando con la carita cubierta de llanto, aferrada al libro que me había provocado ese martirio tan apreciado. Qué valentía la de Alma Delia. Qué regalo para nuestros relatos sin letras, ocultos, no hablados, callados, no explorados. Qué viaje hacia la oscuridad de los sentimientos propios, que ejercicio de perdón, qué reproche y qué saludo. Yo no guardo recuerdos sobre mi padre pues murió cuando era muy niña, probablemente mi memoria decidió cuidarme borrando lo poco que pudo haber de él. Así que hoy me imagino siendo hija de un Porfirio y se me ha hecho más fácil despedirme, asimilar, soltar el enojo, avanzar. Después de todo, nadie le impide a un personaje literario adoptarnos para el mero efecto de asimilar la vida. Es como si un día, todas las que no le habíamos puesto un nombre, dijéramos que somos hijas de Porfirio. Lástima que el mío se llamaba Manuel.
Mi diálogo diario se terminó y me dejó sembradas mil dudas. Quedé admirada, triste, incompleta, rota, fascinada, agradecida, perdonada del modo perdonar al otro y a una misma, a todos a los que se les puede juzgar cuando hay demasiadas lagunas y suficientes molestias. Me sentí aliviada a ratos.
No tengo palabras para decir gracias pues se siente como si mi viaje en un barco de recuerdos acabara de zarpar, uno que estará totalmente construido de los relatos que pueda ir recolectando de vivencias ajenas pero para el que, sin duda alguna, fue Alma Delia la que me dio el coraje de emprender. Siento que de frente hay olas de 20 metros y una talasofobia que no sabía que tenía hasta que leí esta joya. Ojalá este texto pueda llegar a manos de los abandonados y también, de los abandonadores. Y de las madres. Y de todas las ancestras, abuelas y tías, hermanas, comadres, todas las que hicieron tribu para sacarnos adelante. Gracias, Alma Delia.



